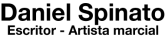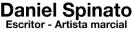Por Daniel Spinato
Estas líneas intentan ser apenas una breve reflexión (entre las muchas que podremos hallar) sobre un tema profundo que acompaña a la humanidad desde su aparición. Se trata del imperio de la violencia que parece hoy, cobijar con un manto oscuro y tenebroso a muchas de las sociedades del mundo y entre ellas por supuesto a la de nuestro país.
La historia de la civilización es pródiga en hechos catastróficos que han costado millones y millones de vidas, y por eso no se trata de un tema nuevo sino de uno recurrente que parece no querer abandonar los escenarios del mundo, porque deberíamos considerar que los seres humanos se han matado unos a otros desde que descendieron de los árboles.
Es importante decir que la violencia tiene muchas facetas y sería un error circunscribirla a hechos meramente físicos, ya que no todos los actos violentos se materializan mediante el conocido argumentum baculinum “Argumento del bastón”, que consiste en dar golpes como medio de argumentación, es decir, emplear la fuerza para convencer.
Un acto violento puede aparecer con una expresión verbal sutil pero contundente en una delicada prosa intelectual o en un grosero insulto y en ambos casos es clara la impuesta carga virulenta. También puede aparecer en forma de normas establecidas por el estado, que nos obligan a someternos a determinadas situaciones, que no por legales, dejan de ser agresoras o violatorias de nuestras libertades. O puede ser el resultado de la inacción o ineptitud del estado que debe velar por la seguridad de los ciudadanos.
La violencia puede desbordarse en una simple discusión con final imprevisto, debido al descontrol emocional de alguno de los intervinientes. También es el producto de la pérdida de la identidad individual, cuando una persona pasa a formar parte de una masa no pensante, arrasadora e intolerante. Es allí donde muy explícitamente se pisotea el derecho humano a no ser acosado, que es el derecho que nos permite permanecer a una distancia segura de los demás.
El reconocimiento de nuestros propios límites, el respeto por los derechos de nuestros semejantes, el respeto por la vulnerabilidad del otro, son preceptos fundamentales para evitar los actos violentos.
Una sociedad sana debería oponerse a toda forma de violencia, desde la ya mencionada directa y física tanto grupal como individual, a la violencia ideológica, que incluye al racismo, el odio, la discriminación sexual, religiosa, etc.
La violencia es ciega y cegadora al mismo tiempo, ya que una actitud violenta no requiere necesariamente de argumentos reales. El acto en sí corre por fuera de las realidades en contexto y se somete burdamente al dominio de la irracionalidad proveniente de un desborde emocional o de ideas extremas preconcebidas que no admiten opciones y mucho menos la tolerancia a las ideas diferentes.
De tal forma una persona o grupo violento puede actuar reaccionando incluso ante hechos que no le constan y de los cuales no pueden dar fe de su existencia pero que así y todo considera lesivos, con un vacío argumental que no admite reflexión, y por el que sencillamente actúan de oídas.
Cabe preguntarse por el o los motivos que llevan a un individuo y a una sociedad a definir sus cuestiones con violencia e intolerancia, pero también porqué esa conducta es continua y persistente. Por qué no vemos al otro como un semejante con tantas limitaciones y derechos como los nuestros?, por qué no miramos al otro como un ser humano con una vida interior llena de historias personales quizás parecidas a las nuestras, por qué verlo como un enemigo del cual ni siquiera sabemos qué es lo que nos separa, ya que no lo conocemos, si aceptamos el hecho de que apenas nos conocemos a nosotros mismos.
Esto nos lleva sin dudas a evaluar la posibilidad de determinar responsabilidades en la historia de violencia que tiene sumergida a gran parte de las sociedades, y en este reparto no puede estar ausente la clase dirigente cuyo nivel de necedad e insensibilidad frente a realidades angustiantes es realmente inaceptable e incomprensible, pues es quien tiene la obligación de generar las mejores condiciones posibles para que los habitantes vivan y convivan con dignidad, educación y respeto. Entonces frente a la actitud mezquina y egoísta de ese tipo de dirigentes, sería bueno recordar las palabras de William Shakespeare en el acto 3, escena II de su obra Julio César, “¡El mal que hacen los hombres les sobrevive! El bien queda a menudo sepultado con sus huesos”.
Claro que como en un círculo vicioso, nos encontramos con que esos líderes que deberían plantearse objetivos tan virtuosos, provienen de una sociedad con sus valores éticos y morales deteriorados a límites pocas veces vistos.
Somos lo que somos y la gran pregunta entonces es ¿cómo nos sanamos?